 Publicado en el año 2000, Bartleby y compañía de Enrique Vila-Matas, se define como un diario o notas a pie de página que comentan un supuesto texto invisible. El narrador del libro se dedica a rastrear bartlebys, escritores que por alguna razón dejaron de escribir o quedaron bloqueados en sus procesos creativos, y que reciben su nombre del personaje del relato de Herman Melville, Bartleby the scrivener. A story of Wall-Street. El narrador del libro de Vila-Matas dice: “Hace tiempo ya que rastreo el amplio espectro del síndrome de Bartleby en la literatura, hace tiempo que estudio la enfermedad, el mal endémico de las letras contemporáneas, la pulsión negativa o la atracción por la nada que hace que ciertos creadores, aun teniendo una conciencia literaria muy exigente (o quizás precisamente por eso), no lleguen a escribir nunca; o bien escriban uno o dos libros y luego renuncien a la escritura”.
Publicado en el año 2000, Bartleby y compañía de Enrique Vila-Matas, se define como un diario o notas a pie de página que comentan un supuesto texto invisible. El narrador del libro se dedica a rastrear bartlebys, escritores que por alguna razón dejaron de escribir o quedaron bloqueados en sus procesos creativos, y que reciben su nombre del personaje del relato de Herman Melville, Bartleby the scrivener. A story of Wall-Street. El narrador del libro de Vila-Matas dice: “Hace tiempo ya que rastreo el amplio espectro del síndrome de Bartleby en la literatura, hace tiempo que estudio la enfermedad, el mal endémico de las letras contemporáneas, la pulsión negativa o la atracción por la nada que hace que ciertos creadores, aun teniendo una conciencia literaria muy exigente (o quizás precisamente por eso), no lleguen a escribir nunca; o bien escriban uno o dos libros y luego renuncien a la escritura”.
La estructura narrativa de Bartleby... se organiza en forma de entradas numeradas que corresponden a la descripción y análisis de diversos casos del síndrome de Bartleby. Entre los autores analizados en el libro aparecen Robert Walser, Juan Rulfo, Rimbaud, el escritor español Felipe Alfau y el proprio Herman Melville. Al lado de la narración de las experiencias de estos escritores y de los motivos que los habrían llevado a dejar de escribir, el texto se alimenta de citaciones a otros escritores, críticos y ensayistas, así como de reflexiones sobre el tema, mezclando de manera indiscriminada referencias a personas reales y referencias inventadas. Junto a citaciones de Víctor Hugo, Maurice Blanchot o del escritor e historiador francés Marcel Bénabou, aparecen referencias ficticias como, por ejemplo, la mención al libro Instituto Pierre Menard del supuesto escritor Roberto Moretti.
Más cercana del gesto ensayístico y de una cierta historia de la literatura, sin embargo la narrativa está marcada por la experiencia del narrador que describe el proceso de escritura del libro y que toma prestados algunos rasgos del propio Vila-Matas, algo que se repite en muchos de sus textos jugando con el registro autobiográfico (una estrategia más de auto-fabulación que de sinceridad autobiográfica).
Bartleby... así como otros libros de Vila-Matas (Historia abreviada de la literatura portátil, El mal de Montano, Doctor Pasavento) utiliza la propia figura del escritor, sus procesos creativos, sus dificultades, sus reflexiones sobre la literatura, como materia primordial de la elaboración narrativa. Tal vez un cierto tipo de novela de artista que se interna por los caminos del ensayo y del registro de la historia literaria para construir textos que se sitúan en unas difusas fronteras genéricas.
Bartleby... podría ser uno de los textos más representativos en la obra de Vila-Matas de esa propuesta híbrida dada la predominancia del gesto ensayístico sobre el narrativo, distinto a lo que sucede en textos como El mal de Montano o Doctor Pasavento, donde acompañamos más claramente el recorrido del narrador y de algunos personajes centrales. En Bartleby..., por su parte, predomina el tono reflexivo y los personajes de la historia (escritores) se presentan más como casos de estudio de una hipótesis: la imposibilidad de narrar que estaría en la base de la literatura moderna.
Aunque Vila-Matas haya publicado libros caracterizados como ensayos (Para acabar con los números redondos (1997) o El viento ligero en Parma (2004)), parece existir una continuidad de registro en el que se mantiene el mismo carácter indeterminado que atraviesa sus libros ficcionales.
Así como en otras propuestas literarias recientes (algunos textos de Bolaño o de Sergio Pitol, por ejemplo), en la obra de Vila-Matas impera una cierta voz narrativa de tipo autobiográfico que se construye a partir de otras lecturas y referencias literarias, formando textos en los cuales la experiencia de vida aparece siempre vinculada a la literatura y la experiencia de lectura.
Se trata de una voz particular que es al mismo tiempo una voz personal pero que no cae necesariamente en el registro biográfico sino que deriva hacia una línea más reflexiva y ensayística. El crítico español José María Pozuelo la define precisamente como voz reflexiva comúnmente asociada al registro del ensayo: “Tal voz reflexiva realiza esa figuración personal, pero, eso sí, a diferencia de la del ensayo, resulta enajenada de ellos [los autores] en cuanto responsabilidad testimonial, y se propone como acto de lenguaje ficticio vehiculado por sus narradores”.
*Este texto hace parte de una investigación en curso sobre los límites entre ensayo y ficción en la literatura contemporánea.
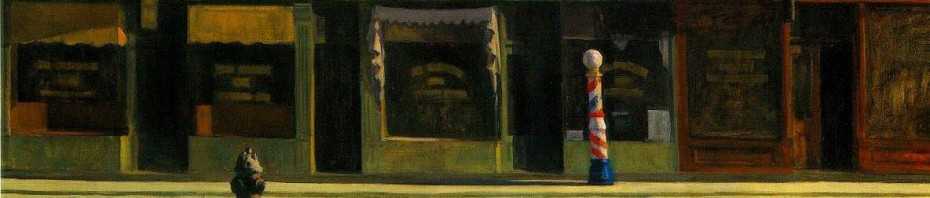

Deja un comentario